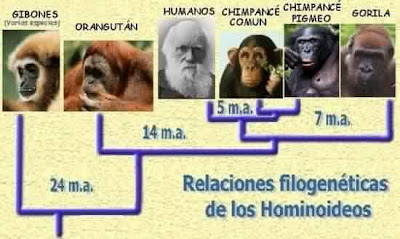Ciencia con clase
Antes de llegar al meollo del asunto, unos cuantos rodeos para ponernos en situación, según mi costumbre.
La siguiente imagen, ilustra el fenómeno conocido como Efecto Doppler. El punto negro quiere ser un cuerpo que está emitiendo una onda sonora (círculos) y que se ha ido desplazando hacia la derecha, en la dirección y sentido que marca la flecha.

En esta situación, las ondas de sonido se comprimen en el sentido del desplazamiento por lo que un observador (un "oidor", sería mejor decir) situado a la derecha notará que la frecuencia de las ondas es mayor que la que percibirá un observador situado a la izquierda, detrás de la fuente en movimiento. Para quien necesite refrescar lo que nos contaban en el cole, la frecuencia de una onda no es más que la cantidad de ondas que pasan por un punto determinado en la unidad de tiempo así que es fácil entender que, a igual velocidad, cuanto "más juntas" estén las ondas, mayor será su frecuencia.
El fenómeno recibe su nombre en honor a su descubridor, Christian Johann Doppler (1.803-1.853), y se verifica no solamente en las ondas sonoras sino en todas las ondas electromagnéticas, incluida la luz. En él se basan los físicos para afirmar que el universo se expande pues, miren donde miren, la frecuencia de la luz proveniente de las estrellas está "desplazada" exactamente en la cantidad que se esperaría para una fuente luminosa que se aleja del observador, según el efecto Doppler.
Pero sigamos con el sonido. Cuando nuestros detectores de ondas sónicas (vulgarmente conocidos como orejas) llevan a través del oído hasta el cerebro dichas ondas, las frecuencias comprendidas entre los 20 Hz (Hertzios) y los 20.000 Hz son traducidas a sonidos, que interpretamos como más agudos o más graves dependiendo de su frecuencia. Una forma de verificar experimentalmente el efecto Doppler, por tanto, sería poner en movimiento una fuente de sonido y medir la variación en la frecuencia de dicho sonido.
Y aquí entra en escena el señor Christoph Ballot (1.817-1.890), meteorólogo y físico holandés, que diseñó el que sin duda alguna es el experimento con más clase y elegancia de la historia de la ciencia. Ballot dispuso una orquesta sobre una plataforma en un vagón de tren en la línea Utrecht-Amsterdam y, dado que no tenía un osciloscopio a mano, situó en distintos puntos del trayecto a otros músicos que irían registrando las notas musicales que percibían (una nota musical no es más que una frecuencia concreta, por ejemplo, el LA central de un piano se corresponde con una frecuencia de 440 Hz).
El tren se puso en marcha y la orquesta atacó los compases de algún éxito del momento, tal vez algo de Liszt o de Schumann (corría el año 1.845, supongo que Brahms era demasiado joven aún para haber entrado en el hit-parade).
Una vez finalizado el concierto-experimento, los músicos compararon sus anotaciones, comprobando que las alteraciones en las notas que habían percibido con respecto a la partitura original, se ajustaban a las variaciones de frecuencia predichas por el efecto Doppler. No está documentado pero tengo entendido que después de tan ferroviario concierto, se sirvió un pequeño refrigerio a base de huevas de cangrejo y champán rosado.
Tampoco está documentado, pero es casi seguro que Ballot debió de darse de cabezazos contra la pared al darse cuenta de que el asunto le habría salido mucho más barato, aunque más vulgar, eso sí, si el tren simplemente hubiera hecho sonar su silbato mientras pasaba frente a un observador.
Y es que el cambio de frecuencia debido al efecto Doppler es algo que nosotros, urbanitas modernos, comprobamos todos los días cuando estamos parados en la acera y pasa frente a nosotros un coche, con su chiunnnnn característico.
Y, hablando de coches, en el efecto Doppler se basan, precisamente, los radares que utiliza la policía para determinar la velocidad de un vehículo y poder así endosarte una bonita multa por ir a más de 300 Km/h con una tartana que no pasa de 80 con viento a favor, como hemos visto en las noticias un par de veces. Errare humanum est, ¿no? Y maquinarium también, parece.
El fenómeno recibe su nombre en honor a su descubridor, Christian Johann Doppler (1.803-1.853), y se verifica no solamente en las ondas sonoras sino en todas las ondas electromagnéticas, incluida la luz. En él se basan los físicos para afirmar que el universo se expande pues, miren donde miren, la frecuencia de la luz proveniente de las estrellas está "desplazada" exactamente en la cantidad que se esperaría para una fuente luminosa que se aleja del observador, según el efecto Doppler.
Pero sigamos con el sonido. Cuando nuestros detectores de ondas sónicas (vulgarmente conocidos como orejas) llevan a través del oído hasta el cerebro dichas ondas, las frecuencias comprendidas entre los 20 Hz (Hertzios) y los 20.000 Hz son traducidas a sonidos, que interpretamos como más agudos o más graves dependiendo de su frecuencia. Una forma de verificar experimentalmente el efecto Doppler, por tanto, sería poner en movimiento una fuente de sonido y medir la variación en la frecuencia de dicho sonido.
Y aquí entra en escena el señor Christoph Ballot (1.817-1.890), meteorólogo y físico holandés, que diseñó el que sin duda alguna es el experimento con más clase y elegancia de la historia de la ciencia. Ballot dispuso una orquesta sobre una plataforma en un vagón de tren en la línea Utrecht-Amsterdam y, dado que no tenía un osciloscopio a mano, situó en distintos puntos del trayecto a otros músicos que irían registrando las notas musicales que percibían (una nota musical no es más que una frecuencia concreta, por ejemplo, el LA central de un piano se corresponde con una frecuencia de 440 Hz).
El tren se puso en marcha y la orquesta atacó los compases de algún éxito del momento, tal vez algo de Liszt o de Schumann (corría el año 1.845, supongo que Brahms era demasiado joven aún para haber entrado en el hit-parade).
Una vez finalizado el concierto-experimento, los músicos compararon sus anotaciones, comprobando que las alteraciones en las notas que habían percibido con respecto a la partitura original, se ajustaban a las variaciones de frecuencia predichas por el efecto Doppler. No está documentado pero tengo entendido que después de tan ferroviario concierto, se sirvió un pequeño refrigerio a base de huevas de cangrejo y champán rosado.
Tampoco está documentado, pero es casi seguro que Ballot debió de darse de cabezazos contra la pared al darse cuenta de que el asunto le habría salido mucho más barato, aunque más vulgar, eso sí, si el tren simplemente hubiera hecho sonar su silbato mientras pasaba frente a un observador.
Y es que el cambio de frecuencia debido al efecto Doppler es algo que nosotros, urbanitas modernos, comprobamos todos los días cuando estamos parados en la acera y pasa frente a nosotros un coche, con su chiunnnnn característico.
Y, hablando de coches, en el efecto Doppler se basan, precisamente, los radares que utiliza la policía para determinar la velocidad de un vehículo y poder así endosarte una bonita multa por ir a más de 300 Km/h con una tartana que no pasa de 80 con viento a favor, como hemos visto en las noticias un par de veces. Errare humanum est, ¿no? Y maquinarium también, parece.